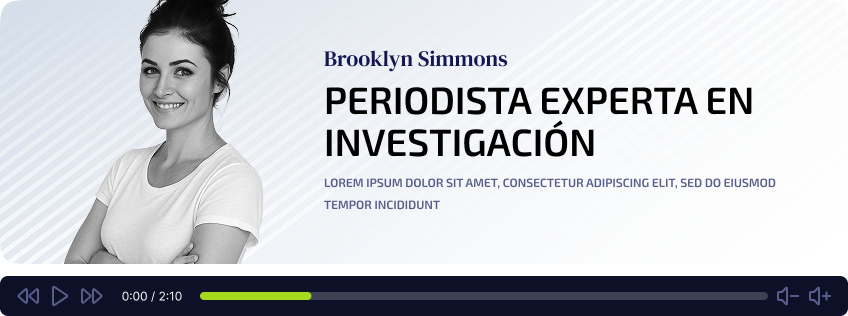La mañana del lunes 7 de julio, el edificio del Consejo Nacional Electoral (CNE) amaneció sitiado. Simpatizantes del partido de gobierno habían cerrado las entradas, impidiendo físicamente que las empresas interesadas en operar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) entregaran sus ofertas. Mientras adentro los funcionarios esperaban cumplir con el cronograma, afuera el “pueblo organizado”, como lo llamaron después, ejecutaba una operación política cuidadosamente orquestada: bloquear al árbitro electoral, detener el reloj institucional, y dar un golpe narrativo para redefinir los términos del proceso.
Ese gesto —aparentemente menor— fue el cruce de una línea que pone en peligro la estabilidad democrática del país. Porque lo que ocurrió no fue una protesta, ni una discrepancia técnica. Fue un acto de sabotaje electoral tipificado como delito en la ley hondureña. Y lo más grave: fue defendido públicamente por actores clave del oficialismo.
El conflicto se remonta a semanas atrás, cuando las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, dentro del CNE, aprobaron la inclusión de un componente de verificación humana en el sistema TREP. Esta medida, pensada como una garantía adicional de transparencia, permitiría revisar los resultados preliminares transmitidos electrónicamente antes de su publicación. En un país marcado por fraudes electorales recientes, este paso parecía razonable.
Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa, representando al oficialismo, rechazó esta decisión y denunció que la verificación humana abría la puerta a la manipulación. Su discurso, rápidamente amplificado por estructuras partidarias, presentó la medida como una “reedición del fraude de 2013 y 2017”, y la narrativa oficial se transformó: cualquier intento de auditar los resultados sería interpretado como sabotaje al pueblo.
El 7 de julio, esa lógica se impuso en la calle. La recepción de ofertas fue interrumpida. La Policía Nacional no actuó. La presidenta del CNE, Cossette López, envió un oficio al Jefe del Estado Mayor Conjunto solicitando intervención militar para garantizar el orden. Según el oficio, lo que ocurría era un sabotaje que ponía en riesgo una actividad estratégica para la nación.
Pero desde el oficialismo, las alarmas no se encendieron. Se encendió, en cambio, el aparato de defensa política.
Marlon Ochoa acudió ese mismo día al Ministerio Público para presentar una denuncia penal contra las otras dos consejeras del CNE. Las acusó de prevaricato y usurpación de funciones, por haber ampliado el plazo de recepción de ofertas sin convocarlo al pleno. Y frente a las cámaras, declaró que “el pueblo impidió que se violara la Ley Electoral”.
En lugar de condenar el bloqueo, Ochoa lo reivindicó como acto legítimo. En lugar de defender la institucionalidad que él mismo integra, se colocó del lado de quienes la paralizaron. El gesto no fue solo simbólico. Fue una advertencia: si el árbitro no me sirve, lo acuso; si me contradice, lo demando.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, tampoco condenó el hecho. En su lugar, emitió una convocatoria pública a los tres consejeros electorales para comparecer ante el Pleno del Congreso. Según sus palabras, el Legislativo necesita recibir “información directa, clara y detallada” sobre lo ocurrido en el CNE. Agregó que “el pueblo hondureño puede tener la certeza de que este Poder del Estado hará todo lo necesario para que el proceso electoral del 30 de noviembre se desarrolle con legalidad y total respeto al orden democrático”.
Pero en el contexto actual, estas palabras suenan menos a una promesa institucional que a una advertencia envuelta en legalismo. Porque si el Congreso, en manos del oficialismo, en vez de respaldar al CNE frente a un bloqueo ilegal, decide someter a sus consejeros a comparecencia inmediata, lo que está en curso no es una fiscalización: es una presión política directa contra el órgano que debería ser autónomo.
Y todo esto ocurre en el momento de mayor debilidad del gobierno desde 2022. El escándalo por el manejo de fondos sociales —que ha salpicado al Redondo, al Congreso, a varios ministros y a la mayoría de los diputados de LIBRE— se acumula con la frustración internacional tras la cancelación del TPS, las divisiones internas del partido y la deslegitimación progresiva del relato fundacional de la “refundación”. El discurso del desastre heredado ya no convence. La narrativa revolucionaria ha sido absorbida por las lógicas del clientelismo. Y el gobierno, en vez de corregir el rumbo, ha optado por la ruta más peligrosa: silenciar las alertas, capturar al árbitro y atacar a la prensa.
Medios como ICN Digital, Contracorriente y otros espacios críticos han sido objeto de campañas de desprestigio por parte de cuentas afines al gobierno. Se les acusa de “mercenarios”, de “enemigos del pueblo”, de “agentes del imperialismo”. Lo que en otro contexto sería simplemente difamación, en el actual es parte de una estrategia para asfixiar toda crítica legítima. Cuando los mismos que bloquean al CNE justifican el sabotaje, y al mismo tiempo buscan callar a los periodistas que lo denuncian, lo que está ocurriendo no es un incidente. Es un patrón de poder autoritario.
Lo que se está consolidando en este preciso momento es un modelo: si el proceso no me favorece, lo interrumpo; si la ley no me respalda, la redefino; si el árbitro no me obedece, lo someto; si la prensa me incomoda, la ataco. Y todo en nombre del “pueblo”. Un pueblo al que se invoca, pero no se consulta; que se utiliza, pero no se representa; que se defiende como escudo, mientras se le niega información, derechos y futuro.
El 7 de julio no fue solo una fecha en el calendario electoral. Fue una señal. La mala señal, de que el oficialismo está dispuesto a legitimar un delito electoral si eso le garantiza el control del proceso. La señal de que el Estado, más que refundado, está siendo secuestrado por un grupo que se enriquece usando consignas que ya no significan nada.
Este artículo es entonces una advertencia, a los que aún creen que esto es una anomalía corregible. A quienes piensan que este poder puede ser domesticado con argumentos, o que la institucionalidad sobrevivirá intacta mientras se negocian cargos y cuotas.
No. Cuando el poder pierde el miedo a transgredir la ley y el pudor de hacerlo en público, ya no hay contención posible sin resistencia democrática organizada.
Y si nadie lo detiene ahora, el próximo bloqueo no será a la entrada del CNE. Será al derecho mismo de decidir.